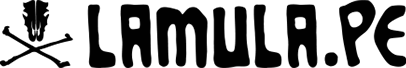La metáfora del cuerpo organicista en León Hebreo y en la obra del Inca Garcilaso de la Vega
Por Miguel Maticorena Estrada*
Conmemoramos este año el IV centenario de la edición de los Comentarios Reales. En el año 2005 celebramos el cuatricentenario de la aparición de La Florida del Inca. Sabemos que en 1605 y en 1609 llegaron ejemplares de ambos libros a Lima. Con este trabajo nos sumamos al homenaje al fundador de la historiografía indoamericana. Garcilaso (1539-1616) es el más grande historiador del Perú.
Un dato biográfico
Gómez Suárez de Figueroa nació en el Cuzco el 12 de abril de 1539. Sus padres fueron el capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y la princesa indígena Isabela Chimpu Ocllo, nieta de Huayna Capac. La niñez y la adolescencia (1539-1559) de Garcilaso transcurrieron en el Cuzco. En su libro cuenta varias anécdotas de estos años. El año 1559 falleció su padre en el Cuzco, donde había sido Corregidor. En 1553 se casó su padre con una joven española de familia de hidalgos. Por su parte la madre casó con un escudero español de apellido Pedroche. Se ha supuesto que Garcilaso, noble por ambas partes, sintió como una afrenta que la madre casara con un español de poca categoría social. El joven Garcilaso, a los veinte años de edad viaja a España. El padre dejó un dinero para que fuera a estudiar a la famosa Universidad de Salamanca, alma mater de las treinta universidades que España fundó en América y Filipinas. Queda una huella del paso del Inca Garcilaso por la ciudad de Lima en la que vendió un caballo que le había servido para transportarse desde el Cuzco a la capital, según escritura publicada por Guillermo Lohmann Villena. Entre 1561 y 1591, el joven Garcilaso vivió en Montilla, cerca de la ciudad de Córdoba (Andalucía, España). Allí fue acogido por su tío, don Alonso de Vargas; este, al morir, y sin tener hijos, dejó sus propiedades en herencia al Inca Garcilaso. Este se quejaría después de «pobreza», pero al final tuvo holgura económica. En Montilla se dedicó a la crianza de caballos y tuvo buenas ganancias. En estos años abandona el nombre de Gómez Suárez de Figueroa y adopta el de Garcilaso de la Vega. En Andalucía vivía otro Gómez Suárez de Figueroa, de la nobleza española; parece que para no incomodarlo el Inca se cambió el nombre. Hacia 1563, Garcilaso pidió licencia para volver al Perú («Al Perú antes que mañana»).
Lucha en la guerra de las Alpujarras contra moriscos, 1568.
Publica los Diálogos de amor de León Hebreo, Madrid 1590.
Entre 1591 y 1616 tiene residencia en la Ciudad de Córdoba. Proyectó la traducción al castellano de las Lamentaciones de Job, 1594. En 1596 redacta la Relación de la descendencia de Garci Pérez de Vargas, cuyo texto manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid.
En Lisboa publica La Florida del Inca, historia del Adelantado Hernando de Soto… por el Inca Garcilaso de la Vega… natural del Cozco, 1605.
En 1609 edita en Lisboa la Primera parte de los Comentarios reales, que tratan del origen de los Yncas, reyes que fueron del Perú… escritos por el Ynca Garcilaso de la Vega...
El Inca Garcilaso muere en Córdoba el 23 de abril de 1616. Ordena en su testamento gratificar a su mujer y a su hijo. El Cabildo Catedral de Córdoba se encargó de entregar este dinero.
En noviembre de 1616 aparece la edición póstuma de la Segunda parte de los Comentarios reales, historia general del Perú.
Una aspiración universal
La historiografía sobre la obra del Inca Garcilaso tiene dos etapas. En la primera se la vio como una síntesis del Perú. Esta se expresaba con el mestizaje biológico y cultural. Posteriormente, en la otra etapa, se vio en la obra garcilacista un reflejo de una contraposición, antagonismo de dos culturas y razas. La primera etapa privilegia el sentido de la unidad, la «síntesis»; la segunda, subraya las «diversidades». También se la ha visto y así lo creemos, como representante del espíritu de la cultura andina. Como dijo Riva-Agüero, es una profunda «elegía» del pueblo vencido.
Es el Garcilaso visto como «indio», por aquellos de los cuales cito aquí a don Luis E. Valcárcel. Otros autores ven en él a un hombre del Renacimiento, aun admitiendo el mestizaje cultural. El doctor Raúl Porras Barrenechea expresó que Garcilaso se sentía «español en el Perú e indio en España». El sabio peruanista se basaba, sobre todo, en el uso del apellido, primero de Gómez Suárez de Figueroa, en el Perú y un breve tiempo en España (1560 y ss.). Más tarde adopta el apelativo de «Indio», luego «Inca» y finalmente: Garcilaso de la Vega. Al final de sus días reitera el ser Inca, como tituló en la portada de los Comentarios reales, en 1616 (Comentarios reales, escritos por el Ynca Garcilaso de la Vega natural del Cozco y capitán de su Majestad. Lisboa, 1609). Autores eminentes como José de la Riva-Agüero, Aurelio Miró Quesada Sosa, Raúl Porras Barrenechea, José Durand Flores, vieron en Garcilaso al representante del mestizaje biológico y cultural; incluso se dijo que era una «síntesis peruanista».
Como un homenaje al historiador Francisco de Solano Pérez-Lila mencionamos aquí su trabajo: «Los nombres del Inca Garcilaso: definicion e identidad» (Histórica. Lima: PUCP, 1991). En el presente artículo nos ocupamos de la metáfora del cuerpo político-social o analogía orgánica en la obra de Garcilaso. Es un tema nuevo en el garcilasismo y aun en la historiografía americanista. En 1974 presentamos una monografía titulada: «El concepto de "cuerpo de nación" en el siglo XVIII» en la Universidad de San Marcos. Posteriormente la hemos ampliado y hemos recordado sus antecedentes. En unos dos mil años la humanidad vio a la Sociedad, al Estado, la Iglesia y aun al cosmos como un «cuerpo político-social»; nos referimos al vocabulario: cuerpo político (el Estado), cuerpo místico (la Iglesia) y el cosmos también como un cuerpo, según el clásico Gierke.
Por ser algo nuevo en la historiografía peruana vamos a darle cierta extensión a este asunto. Garcilaso también fue organicista.
La metáfora del cuerpo
El Inca Garcilaso escribe: «El Perú es como un cuerpo humano» (Comentarios reales, libro II, capítulo XI); este y otros textos permiten afirmar que la visión histórica del Inca es «organicista». Como es un aspecto nuevo en la historiografía peruanista y garcilasista, tenemos que hacer un recuento de esta teoría que ahora está superada. Nos interesa, sobre todo, introducir y hacer conocer la materia en cuestión. Casi toda la historiografía americanista prescinde de esta teoría. Es una grave omisión que hay que cambiar. Esto toca a los conceptos fundamentales de Estado, Sociedad, nación y aun el cosmos. Generalmente se habla de estos conceptos con la significación que tienen en los siglos XIX y XX. Esto es un anacronismo importante. Conviene pues, para facilitar el análisis, retornar al vocabulario y la teoría organicista de esa época, del período preindustrial.
La metáfora orgánica consiste en comparar, por analogía, al Estado, la Iglesia, con un cuerpo viviente. Aun al cosmos, en esa época, le veían una semejanza con un cuerpo viviente. León Hebreo, quien fue traducido por el Inca Garcilaso en 1590, recoge esta comparación. La metáfora del cuerpo alude a una comparación con un ser humano, un animal, un vegetal, un edificio, incluso se comparó el mapa del Perú con la estatua de Nabucodonosor. En más de dos mil años se vio al Estado y la Iglesia como «un cuerpo político-social». Esta es la teoría organicista y aun biologista ya superada. La moderna sociología ha deliñado lo que es el Estado, la Sociedad, también la Iglesia. Como hijo de su época, el Inca Garcilaso no podía sustraerse a esa visión analógica del Estado, la Sociedad, y aun el cosmos. Por ser una idea nueva en la historiografía peruanista y garcilasista tenemos que hacer un recuento de esta teoría que, como he dicho, ya está superada.
Importancia del vocabulario organicista
Ya se sabe que la palabra Estado se propaga a partir del siglo XVI con Maquiavelo y aún antes. La palabra Estado en esa época se refería a una clase social: nobleza, clerecía, milicia y «estado llano» o pueblo.
Tengamos en cuenta que las palabras mencionadas se usaban en esa época, pero con una significación distinta a la moderna. Igualmente, la controvertida palabra "nación" tenía en ese momento un contenido o estructura completamente diferente a la actual. Existía esta palabra pero era la natio de Cicerón y San Isidoro de Sevilla aludía al nacimiento y a la lengua. Ahora en cambio es también economía, religión, pasado histórico, lengua, etc. La estructura y elementos de la nación o el Estado eran diferentes a los de ahora. Como lo dicen José Antonio Maravall y otros autores, es una advertencia fundamental y obligatoria para el historiador. Debemos decir que Garcilaso usa la palabra nación, pero para él es sólo lengua y raza. Encontramos un texto de Antonio León Pinelo: «Desde Quito a Tierra Firme… cada pueblo era una lengua y, por consiguiente, una nación… todas estas naciones tienen algunas cualidades generales o comunes y algunas propias y particulares… Reduciéndolas a la habitud del cuerpo y a la de ánimo» (El Paraíso en el Nuevo Mundo, 1650). Garcilaso de la Vega (1539-1616) hizo la traducción del toscano, de los Diálogos de Amor, del judío español León Hebreo, en 1590. Garcilaso se identifica con la visión neoplatónica de León Hebreo. Nos fijamos en las notas marginales de este libro. No sé si estas notas son propias del Inca o ya estaban en la versión italiana. En cualquier caso el Inca adopta estas sumillas marginales. En el prólogo expresa su afición a la filosofía del libro de León Hebreo. Ya se sabe que, más que al amor sensible, se refiere a un amor transcendental, digamos metafísico, que incluso cubre hasta el Universo.
Precedentes del organicismo
La metáfora del cuerpo político-social, la organología, ya está en Platón y Aristóteles. Kantorowicz: Los dos cuerpos del rey, 1957 está en toda la politilogía medieval, en Santo Tomás, en las Partidas (siglo XIII): aquí el rey es la cabeza del reino, rodeado de miembros, o sea los grupos sociales y la alta burocracia. También se usa la metáfora del corazón como centro de la vida política. En América del período colonial y aún después aparece muchas veces la metáfora. En los Privilegios de Cristóbal Colón, en el acta de la fundación española del Cuzco (1534). El Cuzco, se dice, es «cabeza» de los reinos del Perú. Por supuesto también aparece en la filosofía política de Francisco Suárez, quien incluso hace un juego metafórico del Estado bicéfalo: un Estado con dos poderes es como un «monstruo político» que no puede subsistir mucho tiempo. Esta idea del «monstruo político» aparece en muchos textos. También viene en el gran tratadista político del Barroco, Juan Solórzano Pereira (1647). En el Mercurio Peruano se pide la formación de un «cuerpo de nación», Francisco Matalinares trata de compaginar la idea del cuerpo medieval con la «nación», como síntoma de la teoría política moderna o de la Ilustración. Incluso José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, pide formar «un cuerpo» para expulsar a los europeos (1780). También aparece la metáfora en Túpac Catari y en otros de la época (El concepto de Cuerpo de Nación, tesis mía de 1974, en la que por primera vez se habló del «cuerpo de nación» en la historiografía peruana. Como un homenaje quiero recordar a César Pacheco Vélez, quien menciona ese concepto de forma aislada). Hasta González Prada menciona: «El cuerpo enfermo del Perú. Biologismo». Hay que recordar la sublevación de Espartaco en el monte Aventino, en Roma. El dirigente que fue a apaciguarlos hace una parábola del cuerpo humano, unos dirigen y otros trabajan, cada uno cumple una función en el organismo que conforma la sociedad. Más interesa la metáfora de San Pablo, la Iglesia es un cuerpo místico. El jesuita Francisco Suárez la transforma en «Cuerpo místico moral». De aquí derivó la metáfora del «cuerpo político» o sea, el Estado. Como se verá luego, el Universo o el cosmos es también «cuerpo» celestial, según Gierke (Teorías políticas de la Edad Media). La expresión «cuerpo de nación» se usó en un consejo de Estado a mediados del siglo XVII (Richard Konetzke: Historia de América Latina, período colonial). Es posible que también se empleara antes.
En Rousseau, Montesquieu, Diderot y otros queda renovada la metáfora. También se usó en América, en el período colonial, aún en el siglo XIX. El positivismo también usa la metáfora del cuerpo que nace, crece y muere. En América y en el Perú se aplicó la metáfora al dualismo o teoría de la dos Repúblicas. Se dijo hacia 1790 que la política española había fracasado porque no había podido conjuntar o unificar las dos sociedades. Por tanto, había que formar un «cuerpo de nación».
Textos de León Hebreo
El Inca traduce del toscano el texto de León Hebreo: «Tres partes distintas del cuerpo humano que corresponden a las tres del universo, y su maravillosa semejanza en todo» (Edición de 1590, fol. 69). Agrega: «Semejanza de la segunda parte del cuerpo humano al mundo celestial del movimiento» (fol. 70). Reitera la comparación: «Así como el corazón con los pulmones sustentan todo el cuerpo por las arterias, así que es todo es perfecta la semejanza. Sofía: justo que me da esta correspondencia del corazón y de los miembros espirituales con el mundo celestial. La cabeza del hombre que es la parte superior de su cuerpo, es simulacro del mundo espiritual, el cual, según el divino Platón, no lexos de Aristóteles tiene tres grados…» (fol. 701). Otros textos: «Y el amor y la amistad (son) causa de toda concordia», «concordancia harmoniaca» (folio 73).
El Inca Garcilaso dice que «el Perú es como un cuerpo humano» (Comentarios reales, libro II capítulo XI). Pensamos que Garcilaso, se inspira en la teoría del cuerpo, de León Hebreo. La idea de cuerpo político social, era un pensamiento generalizado y común. Como antes señalamos, era la visión general para designar a la Sociedad, el Estado, la Iglesia y el Universo. El Inca Garcilaso como hombre de esa época no podía sustraerse a esa visión predominante en esos siglos. Por casi dos mil años la humanidad así interpretó su contorno político-social y hasta el cosmos. Como hemos escrito en otros artículos, con la moderna sociología y la astronomía cambió la concepción del mundo.
Con referencia a la sociedad de las Indias, Garcilaso dice que lo mejor que ha pasado a las Indias son los españoles y los africanos. De aquí deduce las variantes que surgen como los mestizos y los afroamericanos. Esto equivale, creemos, a los grupos sociales que forman el «cuerpo» de la Sociedad.
Conclusión
Repetimos la frase del Inca Garcilaso: «El Perú es como un cuerpo humano» (Comentarios reales, Libro II, capitulo XI). Este y otros textos confirman que su visión histórica es organicista. En lo esencial coincide lo indicado con otro texto: «Lo mejor de lo que ha pasado a Indias, se nos olvidaba, que son los españoles y los negros que desde entonces acá han llevado por esclavos para servirse de ellos que tampoco los había antes en aquella mi tierra. Destas dos naciones se han hecho allá otras, mezcladas de todas maneras. Y para diferenciarlas les llaman por diversos nombres para entenderse por ellos. Y aunque en nuestra Historia de La Florida dijimos algo de esto me pareció repetirlo aquí por ser este su propio lugar» (Comentarios reales, Libro IX, cap. XXXI, edición F. C. E. por Carlos Araníbar, tomo II. p. 627, México,1991).
Al mencionar las que llama «generaciones» o «naciones», Garcilaso alude al conjunto de la población o sociedad de esa época. Si tenemos en cuenta el primer texto y el último se notará que «cuerpo» equivale a «nación» étnica o cultural. Significación muy diferente a la posterior de nación contractualista o sociedad global. Como dijimos, hay otros textos de «cuerpo» pero el indicado es suficiente para hablar de «organicismo» en Garcilaso. La palabra clave es «cuerpo» precedente de la nación moderna. Esta última se expresa como «cuerpo de nación». Sobre este tema ofrecimos por primera vez en la historiografía peruanista «El concepto de cuerpo de nación en el siglo XVIII», UNMSM, 1974.
BIBLIOGRAFÍA
ARANÍBAR, Carlos (1991). «Glosario». En: Comentarios Reales de los Incas, t. II. Edición, Índice Analítico y Glosario de … . México: FCE. pp.649-880.
BATAILLON, Marcel (1965). Etudes Sur Bartolomé de las Casas, Paris: Centre de Recherches de l’institut d’Etudes Hispániques. xxix, 344 pp.
CASAS, Fray Bartolomé de las (1958). Obras escogidas. Edición por Juan Pérez de Tudela Bueso. Madrid: Biblioteca de Autores Españoles. xxiii, 557pp. (Biblioteca de Autores Españoles, tomo CX). [Véase Carta al maestro Fray Bartolomé Carranza de Miranda, 1555).
CHANG RODRÍGUEZ, Raquel [Comp.] (2008). Franqueando Fronteras. Garcilaso de la Vega y la Florida del Inca. Edición, Introducción y cronología por …. Lima: PUCP. 289 pp.
COELLO, Óscar (2008). «De Gomez Suarez de Figueroa al Inca Garcilaso». Boletín de la Academia Peruana de la Lengua N° 45. Lima: Academia Peruana de la Lengua. pp. 97-113. [Trata sobre el tema del «Estatuto ficcional» en La Florida y Los Comentarios]
DURAND, José (1988). El Inca Garcilaso de América. Lima: Editorial Navarrete. 87 pp.
GARCÍA GALLO, Alfonso (…). «La posición de Francisco de Vitoria ante el problema Indiano». En: Estudios de Historia del Derecho Indiano. Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. pp. 403-423.
GONZÁLEZ VIGIL, Ricardo (2007). «Prologo». En: Comentarios Reales de los Incas. Lima: Editorial de la Univ. Inca Garcilaso de la Vega.
GUIVOBICH, Pedro (2008). «La publicación de La Florida del Inca». En: Raquel Chang. Obra citada (pp. 201-212)
FERNÁNDEZ, Christian (2004). Inca Garcilaso: Imaginación, memoria e identidad. Lima: UNMSM. 182 pp.
HERNÁNDEZ, Max (1991). Memoria del bien perdido. Conflicto, identidad y nostalgia en el Inca Garcilaso de la Vega. España: Sociedad Estatal Quinto Centenario. 210 pp.
MATICORENA ESTRADA, Miguel (1959). «Inca Garcilaso historiador». Estudios Americanos t. 106. Sevilla: CSIC. p. 959.
1967 Sobre las Décadas de Antonio de Herrera: La Florida.- Anuario de Estudios Americanos. CSIC, Sevilla, tomo XIV, pp. 29-62.
1967 «Concluso il Simposio su Garcilaso de la Vega. E statu esaminato un importante manoscritto inedito dello scrittore peruviano». En: Il Giornale d’Italia. 14 de diciembre de 1967 [Se da cuenta del Manuscrito de la Florida descubierto por Miguel Maticorena, en el Simposio sobre el Inca Garcilaso, organizado por la Embajada del Perú en Roma y con motivo de la inauguración del Monumento al Inca Garcilaso, obra del escultor Ricardo Roca Rey]
1989 Un Manuscrito de La Florida del Inca Garcilaso, El Comercio, Lima, 9 de abril
1989 Nota inédita de Garcilaso sobre Gómara.- La Crónica, Lima, 13 de abril
1989 El piloto Anónimo de Colón en Garcilaso y Huamán Poma.- El Comercio, 15 de octubre.
1989 Garcilaso Inca Peruano Universal.- Época (revista) Piura-Lima, N.° 229.
1993 La idea de Nación en el Perú.- Ediciones Sequilao, UNMSM, agosto, 1993, Lima, 77 pp,cfr.pp. 29-31 (La Nación Indiana, restitución del señorío Inca, La nación de Túpac Amaru, etc.). Curso: La idea de nación, EAPH, Fac. CC. SS; Universidad Nacional Mayor de San Marcos, edición por Jorge Moreno Matos
1992 Una carta sobre el Inca Garcilaso.- El Comercio, 26 de abril
1998 A new an unpublished manuscript of Garcilaso’s Florida.- En: Garcilaso de la Vega an American Humanist. A tribute to José Durand, José Anadon-editor, University of Notre Dame, Indiana, pp. 141-148
2002 Prólogo a Aurelio Miró Quesada Sosa.- El Inca Garcilaso Obras Completas, tomo 4, Lima.
2003 La Metáfora Organicista en Garcilaso de la Vega. En: Voces, N.° 3, Lima
1992 La Nación de Garcilaso.- El Peruano, Lima, 13 de abril
1998 El Inca Garcilaso y sobrevivientes de la Florida, 1543.- Homenaje a don Aurelio Miró Quesada Sosa. pp. 265-282 (con una lista de 206 expedicionarios que sobrevivieron a la empresa de Hernando de Soto en La Florida (también un apartado breve sobre el concepto de «todo el mundo es uno»).
2009 FICCION E HISTORIA. La Florida del Inca Garcilaso, 1605. La Metáfora del Cuerpo Organicista. Ponencia. Congreso Internacional sobre el Inca Garcilaso. Academia Peruana de la Lengua, Abril 2009 (en prensa). Con un fragmento del manuscrito del dictado de Gonzalo Silvestre al Inca Garcilaso, Las Posadas, Córdoba, 47 pp.
2009 Orígenes de la Nacionalidad en el Inca Garcilaso. Congreso sobre el Inca Garcilaso, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, Inédito.
2009 La Restitución del señorío Incaico y la Nación Peruana. Congreso Internacional 1609-2009: IV Centenario de Los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de San Antonio de Abad, Cuzco. Inédito
2009 Edición completa del manuscrito dictado por Gonzalo Silvestre a Garcilaso, Madrid. (en preparación)
MIRÓ QUESADA SOSA, Aurelio (1994). El Inca Garcilaso. Lima: PUCP. 406 pp.
PORRAS BARRENECHEA, Raúl (1951). «Prologo». En: Relación de la descendencia de Garci Pérez de Vargas, 1596. Lima: UNMSM. pp. xi-xlviii
SOLANO PÉREZ DE LILA, Francisco (1991). «Los nombres del Inca Garcilaso: Definición e Identidad». Anuario de Estudios Americanos, 1991, N.° 48, pp. 121-150; también en Histórica. Lima: PUCP
TORO MONTALVO, César [Comp.] (1989). Los Garcilasistas. Antologia. Prólogo, selección y bibliografía selecta de [….] Lima: Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 452 pp.