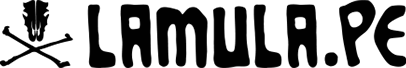Hoguera de libros
Eduardo y su perro Mateo
Eduardo Gonzales Viaña domina las palabras como el buen matador domina a los toros. Fabula con ellas, juega y dibuja, sueña y vuela. Las palabras le obedecen y expresan lo que evoca o imagina el magín incesante de Eduardo. Llega a tal grado de compenetración con las palabras que ellas también a veces escriben sus propias historias desasidas del autor. Es entonces cuando Eduardo las llama al orden, las coge del rabo, les da su ración de relatos imaginarios y las linea en la página. El lector podrá comprobarlo leyendo este libro que nos retrotrae a la infancia. El protagonista principal es Mateo, la mascota con la que convivió y correteó en los años alados de su niñez por los arenales de Pacasmayo, cuando se divertían espantando las gaviotas. Mateo fue su compañero y su guía, su diario interlocutor, su compinche de aventuras, su maestro. «Mateo es tu maestro», le decía su padre. Un mal día su perro fue atropellado sorpresivamente por un auto. El mismo día de su deceso, yacente aún tibio en sus brazos, juntos, efectuaron un vuelo prodigioso, casi cósmico, elevándose hasta contemplar los movimientos de rotación de la Tierra, desde lo más alto, por encima de las nubes y de las estrella; desde allí divisaban los paisajes de su terruño, las fronteras marinas, las pequeñas montañas de su provincia; sobrevolaban emocionados los techos y la Plaza de Armas de su pueblo perdido, mientras se cruzaban con las golondrinas, siempre de prisa en el aire, siempre de despedida o en su arribo a los cordones de la luz, atadas sus alas irremediablemente al verano.
Cuenta, Eduardo, que hoy mismo tiene la impresión de que él y Mateo estaban efectuando un viaje a través del tiempo.
Y es a través del tiempo que viajamos también nosotros leyéndolo, internándonos en los parajes de los años dorados de la primera edad, conociendo a los personajes que dejaron huella en su memoria: el peluquero científico, vegetariano y rosacruz, creyente en los platillo voladores; el veterinario bondadoso que le curaba los males que nunca tuvo Mateo; el ciego Tejada que habitaba el mundo de las oscuridades, pero que aseguraba no haber visto nunca tanta luz como cuando intempestivamente perdió la vista, se le veía todos los días pescando junto al muelle; el loco La Torre, que descifraba los secretos del corazón y aliviaba el quebranto de los amantes; al Coyote, a quien pusieron el apodo de El Diablo, por la barbilla tan parecida a la de Satán, que concluía en punta.
Dije que leyéndolo nos internamos también nosotros en el pasado. Es así como vemos a Majo, nuestro amoroso perro en su reino de Santa Inés, dueño de una nobleza no humana, casi celestial. Se negaba a hablar en castellano, pero entendía todas las palabras. Recuerdo a Sirio que custodiaba los pasos de Vicente Aleixandre, a Diana y Alano de Rafael Alberti, dormidos junto a los álamos. Sirio cantó y acompañó en Madrid al gran Vicente Aleixandre. Me recibía alborozado cuando visitaba al poeta. Nunca me ladró ni intentó atacarme, sólo lo hacía con los poetas malos, pues tenía «un afinado olfato crítico».
Juan Ramón Jiménez, a propósito de la muerte de Platero, interrogaba: ¿No habrá para los animales un cielo? Y Eduardo se pregunta: «si los perros al morir vuelven a su creador...si había un dios para los animales...». Allí, en aquel Paraíso, Majo, Sirio, Diana y Alano, me figuro que estarán jugando con Mateo, como lo llama y titula su libro Eduardo, ese «perro volador» al que pidió que no se muera nunca. Y Mateo no se ha muerto. Todos reunidos, en compañía de sus nuevos amigos, los estamos recordando mientras leemos estas páginas. (A.C.)
Comentarios de Alberto Alarcón
VALLE SAGRADO
Almas en pena
El descubrimiento de la poesía keshwa y más tarde el desarrollo de una poética andina sustentada en sus raíces, ha jugado un papel de gran importancia en el proceso de la literatura peruana. Impugnada o mirada de soslayo, ha tenido y tiene representantes de gran valor, como Kilku Warak’a, José María Arguedas, Mario Florián, Marco Antonio Corcuera y Efraín Miranda, entre otros. Odí Gonzales –a contrapelo de su formación cosmopolita– pertenece a este grupo de poetas. Valle sagrado. Almas en pena (Ediciones Santo Oficio) reúne los títulos y el contenido de dos libros publicados en 1993 y 1998 respectivamente. «Provienen –según declara su autor– de un mismo universo y forman parte de una misma etapa». Gonzales ha acertado al publicarlos juntos, puesto que Valle sagrado es el ámbito, y Almas en pena el conjunto de fantasmas que lo habitan. Ciertos poemas de esta última sección bien podrían formar parte de la ya legendaria Antología de la literatura fantástica de Borges y Bioy Casares. Para quienes quieran conocer de cerca cómo siente y canta el hombre del Ande, nada mejor que la lectura de este libro. Ricardo González Vigil ha destacado su «vuelo imaginativo y acertado ingenio para subrayar aspectos poco atendidos de la cosmovisión y la idiosincracia andinas» y Abelardo Oquendo su «método», consistente en «verbalizar la realidad, lo que implica transformar la naturaleza de su objeto». Un libro polifónico para reencontrarnos con lo más raigal de nuestro mundo andino.
CASA DE ZURDOS
Desde el 2005, cuando publicó PORTA/RETRATO, Alessandra Tenorio Carranza (Lima, 1982) se viene confirmando como una creadora pur sang. Una de las pocas autoras que evade con soltura y madurez los viejos cartabones de la poesía escrita por mujeres en el Perú. La suya es una palabra que penetra en la realidad para develar –mediante imágenes alucinadas y sorprendentes– los seres y las cosas que la conforman. Casa de zurdos es –según testimonio de parte– un sucedáneo de su primer libro. Pero esta vez «la nostalgia y la pérdida de la niñez, los espacios de la casa familiar y la muerte» vuelven a ser tocados por una memoria desgarrada en la que se conjugan el deseo y la frustración. De lo escrito por Alessandra Tenorio se desprende que el hombre es un ser «fracturado» que aprende a unir sus propias esquirlas «como los niños ciegos que arman rompecabezas». Todo es ausencia e incapacidad para conocer y poseer el amor; así como nostalgia y resquemor de una Arcadia que nunca volverá. Todo ello dentro de un verbo lírico sereno, semejante en mucho a la aparente quietud de los volcanes en duermevela. Al parecer, los motivos de Casa de zurdos obsesionan de tal modo a su autora que considera este libro como una puerta abierta para seguir tratándolos en posteriores entregas. No es para menos, el universo interior de Alessandra Tenorio es tan intenso y dramático que difícilmente podrá desarraigarse de él.
CARNAVAL DE COPLAS CAJAMARQUINAS
Si hay un escritor peruano que se ha puesto a prueba en los más variados registros literarios, ese es Arturo Corcuera. Poesía protestataria, lúdica, amorosa, infantil, filosófica, elegíaca, vivencial: ninguno de estos acordes le es ajeno. Antares (Artes y Letras), que dirige el lírida y filósofo Alberto Benavides, autor de la iniciativa, con el auspicio de la empresa minera Buenaventura, ha puesto en circulación su Carnaval de coplas cajamarquinas, una antología comentada, con cerca de cuatrocientos coplas de las que circulan en boca del pueblo durante las conocidas fiestas carnestolendas de Cajamarca. Como se sabe, la copla es formalmente española (hasta ahora se conserva la del soldado Juan de Saravia en tiempos de la conquista: «Pues señor gobernador / mírelo bien por entero / que allá va el recogedor / y acá queda el carnicero»). Luego, gracias a un proceso sincrético, la copla recibe el influjo del keshwa y posteriormente el de los esclavos negros, que la tornan pícara y jacarandosa. Cajamarca tiene el privilegio de mantener la absoluta vigencia de la copla popular. Los campesinos incluso la crean, la escriben a mano y la publican así en pequeños opúsculos que leen en los descansos de la siembra o la cosecha. Arturo Corcuera ha hecho lo propio y ha incluido también coplas de su autoría, en las que reafirma una vez más su condición de finísimo orfebre de la palabra. Destacamos la belleza gráfica de Carnaval de coplas cajamarquinas, a cargo del mítico Leonidas Cevallos, así como las ilustraciones de Rosamar Corcuera. Un libro para el disfrute de estudiosos y público en general.
ATANDO CANTOS
Entre las cofradías líricas del país, el nombre del poeta piurano Alberto Alarcón no es desconocido. Parco en publicaciones, es tal vez uno de los pocos escritores que desde los años 70 viene trabajando con gran rigor formal y estilístico el conjunto de su obra. La casa que habito cuando canto (2007) y Papeles del Bienvenido (2008), sus más recientes poemarios, así lo confirman. Esta vez ha dado a luz Atando cantos (Casa Nuestra editores, 2009) que considera como el pago de un tributo a sus fuentes populares, pues se trata de una interesante propuesta de recreación literaria a partir de la copla popular. Atando cantos contiene 39 coplas, a cada una de las cuales Alarcón agrega seis versos de su autoría para convertirlas en décimas o espinelas. El resultado –a pesar de las controversias que pudiera suscitar– es loable. El poeta piurano ha conseguido interrelacionar con el plectro popular y generar una mixtura literaria en la que ambos factores, como los sonidos y los perfumes en el poema de Baudelaire, se corresponden. El libro trae un introito a modo de arte poética: «Hasta que el pueblo las canta / las coplas coplas no son / y cuando el pueblo las canta / ya nadie sabe su autor. / Yo creo que lo mejor / que le ocurre a un buen coplero / es que su canto sincero / se vuelva el cantar de todos / no importa el quién ni los modos /de aquel que cantó primero». El libro fue presentado en la ciudad de Trujillo por la etnomusicóloga Chalena Vásquez, quien ha llevado a la partitura varios de los poemas que lo conforman. (T.T.)